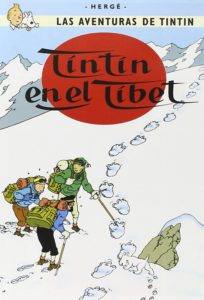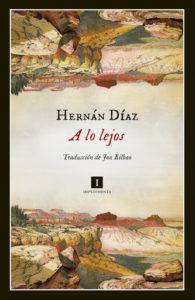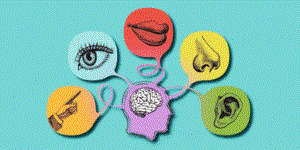Anoche, a eso de las cinco de la mañana, me despertó una tos. Era una tos seca y áspera. Y, como la noche es oscura y alberga terrores, me dio por pensar que era ESA tos en la que, a buen seguro, ustedes estarán pensando.
Nos encontrábamos en un coqueto y agradable hotelito rural de Zuheros, en Córdoba. Un sitio en el que cuidan con esmero todo lo referente a ESE tema en el que, a buen seguro, también estarán ustedes pensando.
Desvelado, me puse en plan tragicómico y pensé que lo mismo nos quedábamos aislados en uno de los pueblos más bonitos de España. Tampoco sería lo peor que nos podría pasar. Entonces, volví a dormirme.
Ya de amanecida, me despertó el canto del gallo. La luz entraba a raudales por la ventana, desde la que se veía una amplia perspectiva del valle, todo festoneado de largas hileras de plantones verdes. Olivos, por supuesto. No había rastro de la tos vecina, el sol brillaba en lo alto del cielo y obvié por completo ESE tema del que tanto trabajo cuesta evadirse y en el que, a buen seguro, ustedes están pensando.
Andamos por el paraíso interior de esta Andalucía nuestra, entre Granada, Jaén y Córdoba. Hemos hecho cientos de kilómetros por la Autovía del Olivar, entre Úbeda, Baeza, Sabiote, Castro del Río y Zuheros. Da gusto volver a la carretera, a los caminos. Que está bien autoconvencerse de que como en casa en ningún sitio, con tus libros, tus play off de la NBA, tu Filmin y tu Netflix; pero que no es verdad. Viajando se vive mejor. (Aquí la Gastro Ruta por Córdoba)
Sí es cierto que, de cara a otoño e invierno, tengo claro que voy a pasar horas, horas y más horas encerrado. Autoconfinado. Por eso trato de bañarme en el mar, de salir en bicicleta, correr y pasear estas semanas. De respirar aire puro. De buscar horizontes que, aunque estén aquí cerca, los sintamos lejanos.
Sigue habiendo pocos viajeros en casi ningún sitio. En Sabiote, apenas nos cruzamos con dos o tres personas en toda la mañana. En Zuheros, algunos más, pero nada significativo. Es pesado pasear con la mascarilla en ristre y lavarse las manos cada dos por tres, pero es lo que toca. Un mal menor frente a la posibilidad de seguir recorriendo pueblos y comarcas de esta tierra nuestra tan rica, variada y espectacular en la que tenemos la suerte de vivir. (Aquí, el paseo por Sabiote)
Jesús Lens