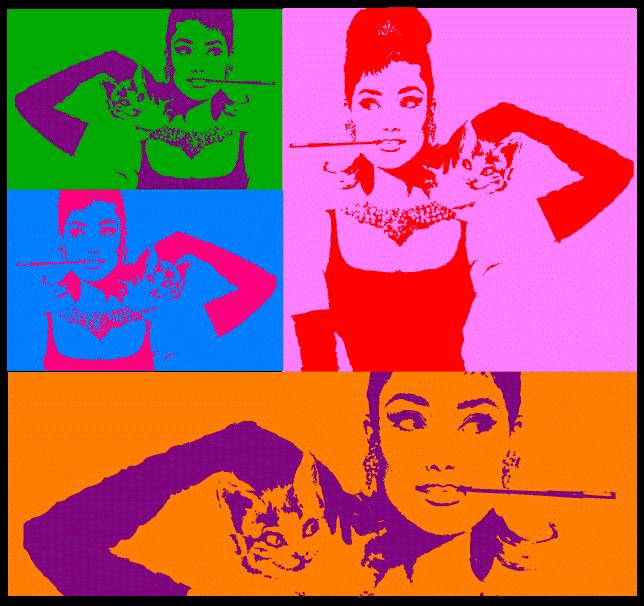Hoy publicamos este artículo en IDEAL. Porque seguimos convencidos de que el cine, la literatura, el arte y la cultura tienen mucho que decir, sobre todo, en estos tiempos aciagos y tumultuosos…
Contra viento y marea, el festival Cines del Sur cumple su sexta edición y, estos días, podemos ver en las salas granadinas un buen ramillete de películas diferentes, poco habituales, provenientes de cinematografías que no se prodigan en la cartelera. Especial curiosidad tengo por comprobar el resultado de un proyecto surgido hace tres años, en el seno del propio Festival: los documentales musicales dirigidos por Fermín Muguruza en países del norte de África y de Oriente Medio en los que la música, más allá de ser un mero entretenimiento, sirve como cauce de reflexión y vehículo de protesta ante situaciones especialmente difíciles y comprometidas.
Pero es que, además, tengo frente a mí la cartelera del martes 12, de los cines comerciales. Y estoy dando saltos de alegría. En varias ocasiones hemos defendido la necesidad de que los empresarios cinematográficos de Granada, además de proyectar los títulos del momento y de simultanear “Men in Black” en tres salas, ofertaran películas más pequeñas y minoritarias, títulos en versión original y grandes clásicos de la historia del cine; aunque fuera solo entre semana.
Hoy, además de las películas de Cines del Sur y de los últimos estrenos, tenemos la posibilidad de ver, en los mejores cines de la ciudad, un ciclo Anime de dibujos manga japoneses, varias de las mejores películas del año pasado en VOS y diferentes títulos de Billy Wilder.
En tres palabras: ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá que la apuesta les salga bien a los exhibidores, el público responda y la iniciativa arraigue y perdure. Porque nos gusta el cine. Y nos gustan los cines. Nos gusta ver las mejores películas en las mejores condiciones y en la mejor compañía. Porque ir al cine sigue siendo una fiesta.
Y precisamente por eso, el cine está prohibido en lugares como Afganistán, donde los talibanes lo han calificado como “haram” o actividad prohibida y en cuya capital, Kabul, las últimas salas que sobrevivían han terminado por convertirse en asilo para pobres y mendigos. Porque el cine es una fiesta y, además, da que pensar. Y que discurrir, discutir, debatir y reflexionar. Al menos, el buen cine. Y esas actividades, extendidas entre el común de la ciudadanía, no son precisamente del agrado de los gobiernos totalitarios.
Como la música, que ha sido prohibida en la recién nacida República Islámica de Azaward, una secesión del Malí que incorpora a la mítica ciudad de Tombuctú. ¡La música prohibida en tierras del Malí, uno de los países más musicales del mundo! Inaudito. Ilógico. Irracional. Porque la música, como el cine, la literatura o el arte; además de ser una fiesta, un goce y una celebración, deben ser manifestaciones culturales de un pensamiento activo, observador y crítico con la realidad circundante. Y por eso hay que ir al cine. Y comprar libros y discos. Y escucharlos y leerlos. Y por eso hay que ir a Cines del Sur y comprobar, gracias a Fermín Muguruza y otros cineastas inquietos, que todo esto tiene un cierto sentido…
Jesús Lens