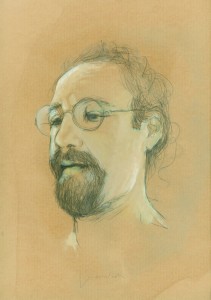30 de julio de 2009
Una de las ventajas que tiene esta profesión mía es la ausencia de horarios y de jefes. Pero como el inconformismo y la queja son propios de la condición humana, con el paso del tiempo algunas ventajas se te vuelven lanzas. Uno de los sentimientos que echo en falta desde que dejé la Facultad es el de estar de vacaciones. Llegar el verano y dejarse caer en una indolencia sin horas. La mayoría de oficios jalonan su calendario laboral con paréntesis de desconexión: el del bocadillo, el del almuerzo, el de 8 de la tarde a 9 de la mañana, el del fin de semana, el de agosto… Pero en mi taller siempre hay actividad, nunca se detiene la fábrica de hilvanar imágenes y pensamiento.
Mi infancia son recuerdos de una piscina pública en la que me hice mayor tirando balones fuera y parando el reloj. Un universo limitado, pero perfectamente equipado para las vacaciones de un niño de los de antes. Después, cuando ya no éramos tan niños, aprovechábamos hasta el último rayo de sol de septiembre para prolongar el tiempo sesteante del verano inventando campeonatos de futbolín, o de voley hasta que no quedara agua bajo nuestros pies. El mundo de la piscina era como la vida misma: entre el primer día de baño y el último se escondían todas las alegrías y decepciones habidas y por haber.
Prefiero no preguntar a Willy Poulantzas –mi psicólogo de cabecera–, por qué tengo nostalgia de las vacaciones y de la juventud perdida. ¿Pero si pudiera, a qué juventud volvería? ¿Cuál de las vidas que dejé de vivir me estaría esperando?
Carpe diem.